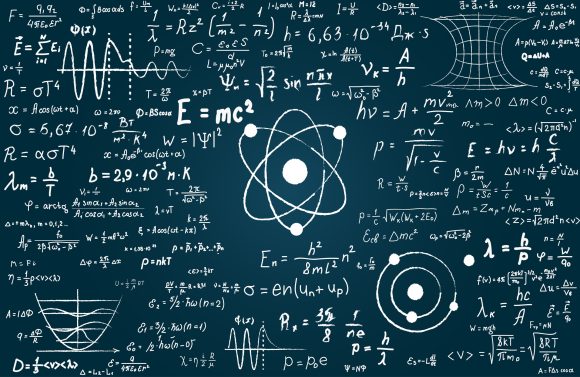Ciencias y tecnologías cuánticas en Cuba (II): Los fenómenos cuánticos, la visión y la energía que necesitamos
El fenómeno que conocemos como “luz” es mucho más que los colores que vemos.
La luz es algo que nos permite distinguir una piedra iluminada en contraste con la oscuridad sin tener que tocarla. Su masa la podemos valorar, aún sin verla, mediante el esfuerzo que hacemos para levantarla desde el suelo contra la atracción que la fuerza de gravedad ejerce sobre ella.
Podemos “ver” gracias a esa característica luminosa del universo que es diferente a la masa.
Desde los estudios secundarios aprendemos que el sentido de la vista se logra a través del aparato biológico que homo sapiens ha heredado y adaptado de todas las especies precedentes para detectar las formas, aunque no las podamos tocar. Y esas formas son las de nuestro escenario del tiempo y del espacio, no las nanoscópicas ni las cósmicas. Ese algo que es la luz se generaliza con el nombre físico de “radiación electromagnética”, y conlleva muchas variantes si la clasificamos a partir del efecto que ejerce al interactuar con otros objetos.
Hoy usamos el mismo fenómeno para trasmitir la televisión sin cables o navegar en internet usando “wifi”. El tipo de “luz” que las trasmite lo llamamos “ondas de radio” y nuestros ojos no están seleccionados para verlas. De hecho, esas ondas traspasan nuestros cuerpos sin afectarnos. Las bombas atómicas también producen otras formas de luz al estallar, y algunas de ellas se denominan como las radiaciones “gamma”. Pero contrariamente a las ondas de radio y a la luz visible, estas portan tanta energía que descomponen muchas sustancias. Todas son radiaciones electromagnéticas, pero se diferencian en la energía que portan y pueden donar a ciertos cuerpos al iluminarlos.
Ya sabemos que a finales del siglo XIX tuvieron lugar descubrimientos científicos extraordinarios que no encajaban con la visión del mundo donde todo se interpretaba desde las dimensiones del tiempo y el espacio que los humanos habitamos. En una entrega anterior describimos la de la emisión de luz por los cuerpos calentados que dio lugar al concepto de lo “cuántico” o cantidades fijas para la energía en las nanodimensiones. Es algo tan simple y maravilloso a la vez como que lo que detectamos desde nuestros tamaños como ininterrumpidamente continuo, en realidad la naturaleza nos lo brinda en “paqueticos”, “cantidades” o “cuantos” de energía. Y que las sustancias pueden asimilar cuantos con ciertas energías y con otras no.
Ya vimos que la luz que constituye a las ondas de radio no es suficiente para provocar cambios sustanciales en otras formas de materia. Si generamos luz aumentando paulatinamente más y más su energía vamos avanzando en lo que llamamos su “espectro”. Así podemos llegar a las luces que ya se ven, como es el caso de la luz roja. Y esta se puede ver porque en nuestras retinas tenemos unas terminales nerviosas en forma de conos microscópicos que alojan ciertas moléculas que absorben “cuantos” de la energía que porta esta luz y que nuestro cerebro traduce al color rojo. Esas moléculas usan solo esos cuantos y no otros para cambiar su forma al nivel nanoscópico.
Podemos seguir aumentando la energía de la luz con algunos tramos de los que los conos de la retina no pueden asimilar “cuantos”. Cuando llegamos algo más allá actúan otros conos que solo asimilan cierta luz con la correspondiente señal al cerebro para la luz verde. Algo parecido ocurrirá cuando damos luz azul, porque otros conos la absorberán, produciendo la respectiva señal molecular al cerebro. Los tres tipos de conos de nuestra retina para las luces roja, verde y azul son ayudados por otras estructuras en la retina, los “bastoncillos”, que también absorben luz visible. Pero estos absorben cualquiera de las luces entre lo que vemos como rojo en un extremo y violeta en el otro. Así, la porción de radiación electromagnética que llamamos luz nos permite detectar los objetos que nos rodean mediante la visión de los llamados colores, que es la forma en la que los humanos diferenciamos la energía de los cuantos de luz visible.
La crisis energética que atravesamos en nuestra Patria se está resolviendo de la única forma posible: usando los conocimientos científicos y muy particularmente los de la mecánica cuántica. La ciencia muy básica y sin aparente aplicación que surgió hace un siglo nos permite hoy avanzar con el uso de una energía muy limpia y barata. Los parques de celdas fotovoltaicas que se están instalando se basan en el descubrimiento de un efecto cuántico que le valió el premio Nobel al bien conocido Albert Einstein.
No se trata del caso de la visión, donde un cuanto de la energía que porta la luz cambia la estructura de una molécula nanoscópica. Aquí consiste en la capacidad de algunos materiales de aumentar sus potenciales eléctricos cuando se les ilumina y absorben cuantos específicos de la energía portada por esa luz. Ese potencial eléctrico cuántico solo se puede lograr aumentando la energía de sus cargas constitutivas, que se conocen como “electrones”. Así cambia el estado energético del material y le da la capacidad de trasmitir tal potencial a través de sus estructuras nanoscópicas. Esto se conoce como el efecto fotoeléctrico. Es una forma de convertir cuantos de la energía de la luz en electricidad cuando se absorben por algún material apropiado, que tenga la capacidad de energizar sus electrones.
Las celdas fotovoltaicas que más se usan hoy en día se construyen con el elemento silicio. Es bastante abundante en la corteza terrestre y pertenece a la misma familia del carbono, aunque no es tan importante como este para la vida. En nuestra provincia de Pinar del Río existen buenas reservas de arenas de su óxido, que aparece bastante puro. Las estructuras nanoscópicas más apropiadas del material fotovoltaico de silicio son sus cristales. Se trata de ordenamientos de núcleos de sus átomos y electrones que se organizan entre si según las capacidades de estas partículas para asociarse. Son prácticamente eternos, aunque sus formas tecnológicas en paneles suelen durar como máximo unos 30 años.
Las tecnologías para producir los sistemas fotovoltaicos se han perfeccionado mucho y hay en todo el mundo muchos científicos y tecnólogos trabajando en sus respectivos frentes de creación de saberes para perfeccionarlos. Se trabaja también en la creación de nuevos materiales que puedan ser más baratos, eficientes y duraderos. Es una rama de la ciencia y la innovación cuántica con un presente y perspectivas muy hermosos. (Tomado de Cubadebate)